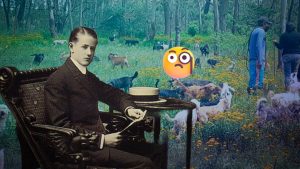Jorge F. Hernández: “Me marcan los amores ideales que son fugaces”

En el relato Eso que se diluye en los espejos, Jorge F. Hernández (Ciudad de México, 1962) escribe que: “Todo es parte de un silencioso desembarco que aquí se inicia en tu recuerdo”. Constata en ese enunciado la polimorfia habitual del escritor que sin temor navega entre la porosidad de los géneros literarios. Ahí donde la oración que concluye el párrafo de un cuento podría ser el verso de un poema en prosa o la declaración de un flâneur baudeleriano que da cuenta reflexiva de la cotidianidad absurda y embriagante.
Pero el silencioso desembarco no aplica para su persona. Jorge no es silencioso, sino todo lo contrario. Sí ha desembarcado nuevamente, sin embargo. “Es prácticamente mi regreso a México, yo ya me quedé aquí”, confiesa en entrevista con 24 HORAS a propósito (sí) de Alicia nunca miente (Alfaguara), pero también del amor, de las mentiras, de Madrid, del adiós.
Como tal, sobre todo la segunda parte, esta nueva novela es una despedida de Madrid. JFH —como hemos de llamarle para efectos prácticos— volvió pues a México para afincarse de nueva cuenta, y, sobre todo, para estar al lado de su madre, con quien pudo compartir sus últimos momentos hasta su partida.
También te puede interesar: Myrna Ortega: “Ignacio Solares no le temía ni a su propia muerte”
“Aproveché”, dice a propósito del adiós. “Porque la novela ya la tenía más o menos pensada a partir de mis propias libretas. Es decir, yo me identifico con Adalberto Pérez en que de pronto empecé a dudar de la realidad. No al extremo de él que se vuelve escéptico absoluto”.
“Y tenía yo pendiente el homenaje a Juan Ruíz de Alarcón, porque desde que me fui a estudiar a España hace 40 años, yo dije: algún día voy a escribir algo sobre este cuate, porque lo maltrataban mucho, se burlaban de él: Quevedo, Lope de Vega, creo que hasta Góngora. Pero, fíjate, Cervantes no. Lo trataban como un naco, migrante, mexicano”, agrega.
Recuerda también cómo vino perfecto esta historia para despedirse, pero también para homenajear al autor de La verdad sospechosa. Empero también quería saldar otras deudas.
“También quería hacer un homenaje a dos tíos míos, a mi tío Carlos y a mi tío Pepe. Porque hay una diferencia entre ser mentiroso, mentirosillo y ser un mitómano. Yo creo que eso es lo que más se acerca a la ficción literaria. Finalmente yo creo que es la solución a la novela”, cuenta Jorge F. Hernández.
De Elena a Alethea
“La idea inicial [de la novela] es: ¿qué pasaría si un cuate empieza a dudar de todo, de todo? La idea no es mala porque la época en la que vivimos”, recuerda, tras repasar los escenarios cotidianos de un ser humano que debe enfrentarse radicalmente a la duda.
“Al principio se llamaba Elena, una mujer que no miente. Entonces sería como el antídoto perfecto para este loquito”, sin embargo, cuando un amigo suyo en Madrid le dijo que era mejor llamarla Alicia, esto tomó otro rumbo:
También te puede interesar: Spooky: “Quisiera que la revolución nos alcance a todos”
“Primero porque es una alusión directa a Alicia en el país de las maravillas, pero además porque en griego es Alethea, que significa verdad.
“La otra cosa es que tenía que ser extranjera, en este caso española, para demostrarle que el país de las maravillas no es México. Creemos que México es el país de la corrupción, de la mentira, donde todo es falso. Y no, es en todo el planeta”, apunta.
“Lo que yo me propuse es que la novela se resuelva como una historia de amor, en donde dos tratan de fincar su verdad, en medio de muchas mentiras”, cuenta finalmente.
El arte de escribir una historia
La realidad basta para amasarla y contar una historia. Pero puede ser contraproducente. Cantidad no es calidad, diría el dicho. Pero, qué tanto es tantito, podría responder el otro. En el medio, aquello que realmente es JFH lo tiene claro: hay que volver a donde parece estar escrito todo.
“Siempre me sirve de mucho leer a [Jorge] Ibargüengoitia. Es un fantasma al que yo le sigo la sombra; fue amigo de mi padre y siempre le debo pleitesía.
“Y Jorge, si lo analizas, da una especie de solución al tema: en lugar de hacerte un tratado moral o en lugar de regañar, y también, no se proponer hacerte reír agüevo, lo único que te dice es: mira, esto es lo que pasó, esto es así”, cuenta.
Para hacer la novela, recuerda, hubo que “hilar la cadena de mentiras, sin exageración”. Sin meterse con la inteligencia artificial ni con los detectores de mentiras, pero sí con “las pelucas, los pupilentes”.
También te puede interesar: Elaine Vilar Madruga: “El lenguaje defiende la historia”
“Ya que te metes en ese pantano, hay una parte muy divertida. En la primera me cagué de la risa, y me imagino que hay personas que la leyeron, desde el primer párrafo: un güey que lo corta la novia y al finalizar el párrafo te enteras que estaba vestido de Santa Clós…
“Y luego viene lo cabrón, que es, la figura de una persona, en este caso Alicia, que prácticamente lo que le está diciendo es: hay verdades que no te conviene saber, no andes preguntando”, cuenta, tras recordar que él mismo era ese niño preguntón, al que en reuniones algún adulto le decía: “No preguntes. Chitón, cabrón”.
—Pero ese deseo de saber es algo muy pueril, ¿no? Al final no nos podemos deshacer de eso —pregunto—.
—Y además esas son las mejores herramientas que mejor me enseñó a cultirvar como historiador, mi maestro Luis González. Pero también creo que es la mejor herramienta que puede tener un escritor. Por ejemplo, Miguel de Cervantes era un Güey que preguntaba todo, incluso cómo funcionaba un molino casero —recuerda—. Bueno, pues que te explique el que sabe, Y así te la pasas pregunte y pregunte y preguntes.
“En el caso de Adalberto Pérez, él se siente periodista, además, pero en realidad no lo es porque donde estudió ya no existe la pinche academia. Lo mismo que su acta de nacimiento y su fe de bautismo: son chuecas. Es un caso muy claro en México. Ya no hablemos de los impuestos y de los lugares donde trabaja”, recuerda JFH, antes de hacer el repaso por las H. Instituciones como “la Secretaría de Educación Sin Cultura, que luego pasó a ser la Secretaría de Cultura Sin Educación”.
El amor en la obra de Jorge F. Hernández
“Creo que yo siempre he querido buscar a La emperatriz de Lavapiés”, confiesa JFH. “Fue mi primera novela a los 25 años. Sí: creo que a mí me marcan los amores ideales que son muy fugaces. Es decir, sí, es cierto”.
A diferencia de la búsqueda personal del autor en gran parte de su obra, para la protagonista de Alicia nunca miente, sí hay una certeza.
“Para Alicia sí hay una gran felicidad, que es la parte corporal, porque Adalberto, en algún momento, la única verdad que él cree inapelable, es el tamaño de su miembro”, cuenta.
“(Pero) esa no es la verdad: esa es una verdad. La verdad verdadera es mucho más cabrona, y ahí es en donde la novela ya no se vuelve divertida; la segunda parte ya no es nada risible, porque ahí es como la toma de consciencia”.
Mexicana universalidad
Alicia nunca miente es una novela tan mexicana como universal. Los temas que retrata no sólo dan cuenta del país en el que vivimos, sino, merced del mundo globalizado o la desesperanza universal, de todo el globo.
Recuerda por tanto JFH que alguien le escribió desde Argentina diciéndole que era un retrato perverso y perfecto del país suramericano, “de lo que ha pasado con [Javier] Milei”.
“Es probable que luego alguien diga: no puede haber un país que funcione así”, concluye Jorge F. Hernández. “Pues que vengan (…), porque México tiene todo esto”.